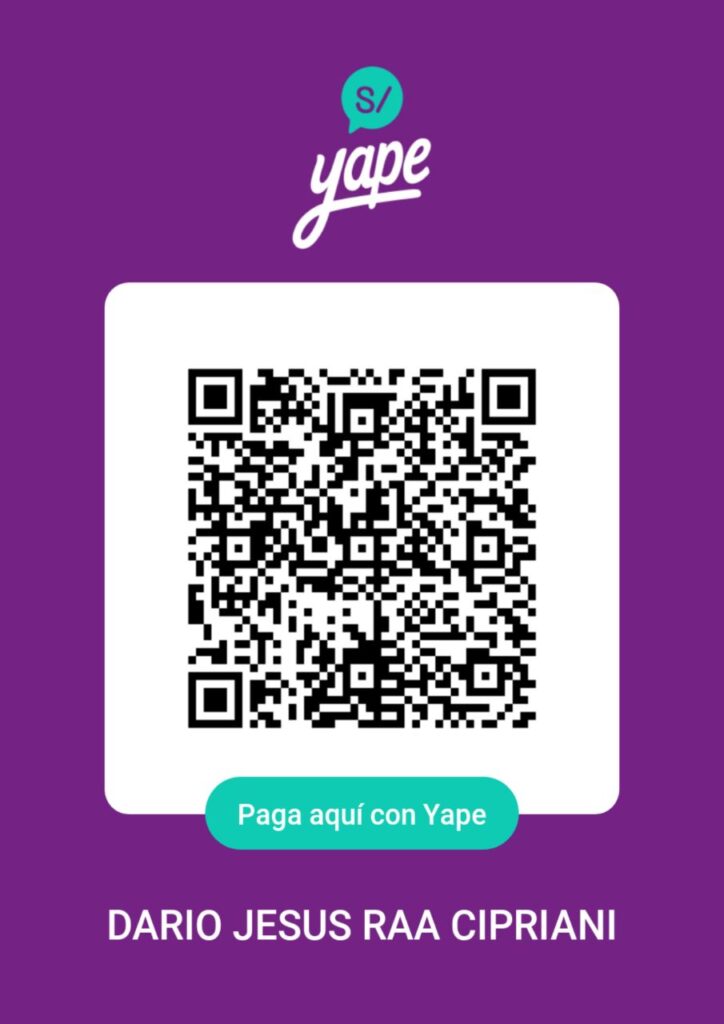De tanto negarlo acabaremos por no creer a Christine Lagarde, que repite estos días que el euro digital llega para convivir con el dinero en efectivo, nunca para sustituirlo. Sus argumentos recuerdan a los de cualquier comercial de telefonía móvil: podrá utilizarse para todos los pagos digitales, de forma gratuita, cumple las normas de privacidad más estrictas y coexistirá con el efectivo físico, que siempre estará disponible.
La insistencia en esto último es, cuanto menos, sospechosa. El 1 de noviembre comienza la fase de preparación, que durará dos años, aunque el futuro ya se nos ha echado encima, como le ocurrió al portavoz de la RDA, Günter Schabowsky, cuando un periodista le preguntó por la fecha de la entrada en vigor de la Ley de Viajes, que permitiría a cualquier ciudadano salir de las fronteras de Alemania Oriental. Titubeante, el portavoz a sueldo de Moscú, ese monstruo burocrático hoy reflejado en Bruselas (qué guiños tiene la Historia) bajó la mirada a los papeles y luego soltó: «Inmediatamente, sin retrasos». En realidad, las medidas entraban en vigor al día siguiente, pero el «inmediatamente» suscitó que los berlineses del Este se lanzaran esa misma noche sobre el Muro hasta derribarlo.
Hoy la presidenta del BCE dice que todo van a ser facilidades en su uso, que haremos los pagos con mayor sencillez y agilidad. ¡Quién podría negarse a tales ventajas! Nadie lo haría, excepto porque esta cantinela ya la hemos escuchado a los entusiastas de la robotización y la deshumanización, que aún no nos han explicado qué tal han sentado los cambios a los ancianos que ya no tienen un empleado del banco que les atienda en la ventanilla y a duras penas pueden retirar o ingresar el dinero de la cartilla en los cajeros automáticos.
Tanta fe en el progreso genera monstruos, por eso la imposición del euro digital viene envuelta en las mejores palabras e intenciones, como acabar con el blanqueo de capitales o el narcotráfico. O qué decir, tal y como está el patio, de que es una formidable herramienta para acabar con la financiación del terrorismo. Suena todo tan bien, con ese aroma —tufillo— 2030, que convendría recaer en que mientras el dinero en metálico permite el anonimato, el euro digital dejará rastro informático, lo que permitirá a las autoridades controlar todas las transacciones.
He aquí la palabra clave: control. Lagarde ya ha enseñado la patita al decir que el anonimato total, como el que ofrece el efectivo, «no es una opción viable». Por el contrario, el euro digital no sólo lo emite el BCE, sino que tendrá capacidad para ser programable hasta el punto de aplicársele una fecha de caducidad a nuestro dinero. Pongamos que una cantidad caduca en unos meses, entonces el dueño de ese dinero tendrá que darse prisa para gastarlo, lo que redundaría en beneficio del modelo económico cortoplacista imperante basado en el endeudamiento, pues ese gasto estimularía la economía en caso, por ejemplo, de recesión.
Por si fuera poco, los euros digitales codificados podrán ser cancelados por una decisión política. Los gobernantes lo harán en nombre del clima cuando decidan que viajamos demasiado en avión o llenamos muchas veces el depósito de gasolina del coche. O cuando consideren que comemos carne en exceso o bebemos más alcohol de la cuenta y nos impidan disfrutar de nuestros hábitos, desde el ocio hasta el más cotidiano, como ducharnos una vez al día, un desafío intolerable al planeta en plena sequía.
El súper control sobre la población avanza y el poder muestra sus intenciones con absoluta claridad. Hace apenas tres años la epidemia del coronavirus aceleró esta inercia imponiendo el confinamiento a toda la población, las mascarillas, el pasaporte COVID o la distancia de seguridad. Aprovechando la coyuntura, el PSOE presentó una iniciativa en el Congreso para eliminar el dinero en efectivo. Aunque la propuesta fue rechazada, los argumentos esgrimidos -repetidos estos días- apuntaban a que sería el remedio contra la economía sumergida y un estímulo para aumentar la recaudación de impuestos.
Un año después el Gobierno se tomaría la revancha aprobando la ley antifraude, que rebajó de 2.500 a 1.000 euros la cantidad para hacer pagos en efectivo. El nuevo paradigma considera fraude fiscal que un profesional o empresario pague más de 1.000 euros en metálico mientras el BCE con sede en Frankfurt —escuela de tantos desastres— tendrá su moneda electrónica con la que contribuirá a que el poder político sepa todo sobre nosotros cuando consumamos.
Pero no debemos preocuparnos, seguro que no lo hacen para controlarnos, al fin y al cabo es una posibilidad remota, casi imposible, más o menos como encerrar a todo un país en casa, prohibirnos trabajar y obligarnos a caminar por la calle con mascarilla.